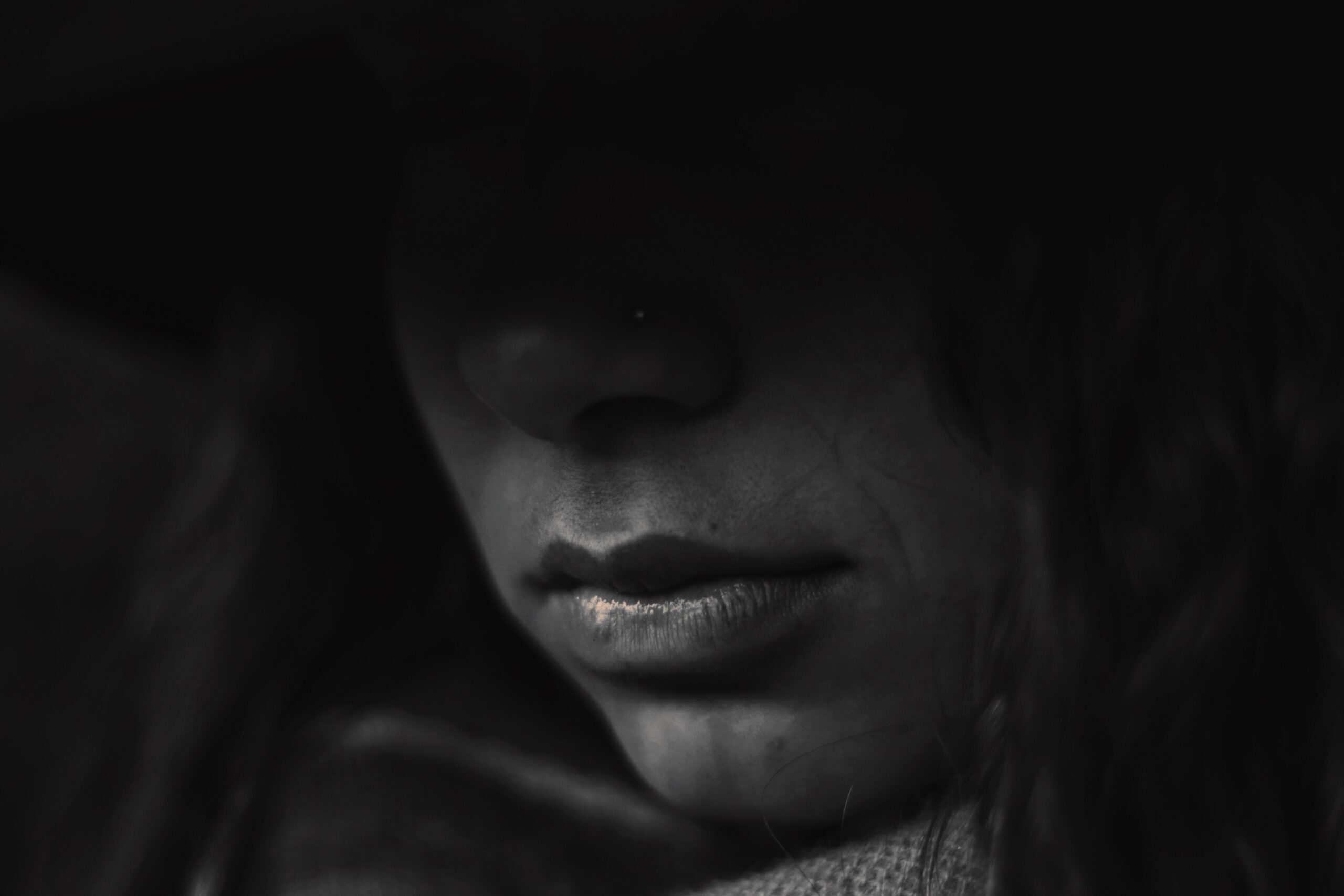Por: Angy Carvajal y Geraldine Carpio | Foto: Zach Guinta
Informe especial sobre la problemática actual de la prostitución en Barranquilla.
La Organización Internacional para las Migraciones (IOM), define emigración como el acto de salir de un estado con el propósito de asentarse en otro.
Frente al término migrante se expresa que no hay una definición universalmente aceptada del término, pero que usualmente se refiere a todos los casos en los que la decisión de migrar es tomada libremente por la persona, concernida por “razones de conveniencia personal” y sin intervención de factores externos que le obliguen a ello.
Como resultado de la crisis socioeconómica que atraviesa Venezuela, los ciudadanos del vecino país se han visto en la necesidad de emigrar. Colombia, por su cercanía, ha sido uno de los destinos principales de los ciudadanos.
Según datos del Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos en Colombia (RAMV), en la costa hay registrados en los últimos 16 meses, 442.462 venezolanos de manera irregular, que conforman 253.575 familias.
La llegada de los venezolanos al país ha traído consigo un impacto inmedible, entre estos se pueden mencionar las afectaciones al mercado laboral y la carga social para el Estado y los altos índices de riesgos para la seguridad, por posibles actividades delictivas como el hurto, el narcotráfico, la trata de blancas y la prostitución, siendo ésta una de las prácticas relacionadas con la marginalidad.
Ésta es la historia de Kelly: venezolana, madre e hija, pero también prostituta en un país que no es el suyo.
***
Un “rato” para sobrevivir
Son las cuatro de la tarde de un sábado. Kelly Urdaneta está sentada en el andén frente a la plaza de la Iglesia San Nicolás, Barranquilla. Junto a ella está una joven de un poco más de 20 años. Se maquillan. Miran a su alrededor, se cuentan chistes. Sonríen. Kelly toma el espejo y más que ver su rostro, ve el reflejo de lo que se encuentra a sus espaldas, se ha puesto de espaldas de la plaza.
Tiene los ojos chicos, el pelo largo y usa una cola de caballo. Toma su bolsa de chupetas y la apoya sobre su muslo, cubierto con una licra negra, algo desgastada. Pasan familias y mujeres, pero a ninguno les ofrece dulces. No le interesa. Y es verdad, a Kelly los dulces no le interesan. Tiene los dientes separados y unas ojeras que marcan su rostro, resaltan con el color de su cabello que, aunque es castaño, es oscuro.
Ronda en las sombras del mismo árbol todos los días, ya saben que anda allí. O en la carrera 41, en el centro de la ciudad. Hace algunos meses sólo se le solía ver recorrer las calles del centro con un termo de café ofreciendo tinto a cualquiera que se le cruzase en el camino. Ahora, sólo suele acercarse a los caballeros, sin importar la edad. Les dice que vende dulces, pero estos sin más palabras saben que en vez de vender dulces les ofrece un rato.
Tiene un año y ocho meses en la ciudad; hace dos no sabía qué era un rato. Un día, bajo las sombras del mismo árbol que la cubre a diario, un señor se acercó a decirle si no ofrecía nada más. Extrañada le preguntó:
—¿Qué necesita?
—”Un rato”, le respondió el caballero.
La venta de café ya no dejaba ganancias, luego de desocupar hasta 15 termos diarios pasó a una venta que no sobrepasaba los 3. Necesitaba enviarle dinero a su familia y por el llamado rato el señor le “ayudaría” con 25 mil pesos. Kelly aceptó.
Ahora lo dice con naturalidad: El rato es tener sexo.
Cuenta su historia y sus ojos grandes se llenan de lágrimas al traer al presente la primera vez en el oficio. Tenía vergüenza; no quería desnudarse. A sus 38 años lloró como niña pequeña.
Un año y seis meses duró en el vaivén entre su ciudad natal, Maracaibo, y Barranquilla. Es una maracucha -como se dice en Venezuela-, que mira el pasado con tristeza;, estuvo comprometida durante 17 años y tiene dos hijos: un adolescente de trece años y un niño de tres.
—¿Te has acostado con jovencitos? sí claro, y es incómodo, me siento como si fuese su mamá. Yo tengo un hijo como de sus edades. Es diferente, los chamos solo están en el afán de terminar, de la sensación. No miran nada más.
Hace un año, aún cuando se encontraba en otra ciudad, tenía esposo, pero la distancia, el estrés, las responsabilidades y los problemas los separaron. De los niños están a cargo su hermana y su abuela, que es como su madre.
Un día malo, como ella lo denomina, se gana 30 mil pesos. Un rato pueden ser veinte o treinta minutos. Por media hora cobra máximo 30 mil pesos y mínimo 15. Todo depende del cliente, y de la necesidad. Manifiesta que antes del rato se hacen los acuerdos, la pieza vale 5 mil pesos, 30 si ella paga la pieza, 25 si la paga el acompañante. Nada de besos, nada de tocar los senos, ni siquiera se quita la blusa. Excepto cuando pagan más, allí pueden hacerlo todo.
En su hogar, Kelly se dedicaba a su familia, era ama de casa y se consideraba feliz. De vez en cuando vendía empanadas para tener un dinero extra. Acá en Colombia, cuando llegó, vendía tintos desde las cuatro o cinco de la mañana hasta las seis o siete de la noche. Y no piensa antes de asegurar que con los tintos ganaba más que con la prostitución, pero desde que llegaron más venezolanos la cosa se puso compleja.
Kelly es madura y denota inteligencia, mira al suelo, siempre mira el suelo cuando habla. “Esto es bravo, uno no viene a estar de turista, quizás a veces disfruto pero no estoy feliz”.
“Hay hombres raros”, cuenta. Un día un muchacho la bañó antes de estar con ella, sólo quería lavar su cabello. Lo miraba extrañado, más que asco tenía miedo. Comenta que cada día siente el mismo miedo, que no sabe con quién le tocará irse, con quién se irá a encontrar o con qué clase de “loco” tendrá que tratar.
En Venezuela no tenía lujos, pero solía verse sonriendo. Los fines de semana paseaba con sus hijos y su esposo. Hoy lo que puede hacer por sus hijos es aguantar, aguantar y aguantar para mandarles, si bien le va, 70 mil pesos semanales.
En Barranquilla no está bien. Se siente humillada por la sociedad, manifiesta que la miran por el suelo, que hasta los mismos oficiales de la Policía tratan mal a los venezolanos. Algunos de sus mismos compatriotas la buscan.
Todos los hombres tienen necesidades: ellos tienen a sus esposas en Venezuela y aquí en Barranquilla, después de rebuscarse en innumerables oficios y de ganar un dinero, llegan a la plaza a gastar su poco dinero en un rato.
Comenta que sabe que le “repugna” a muchas personas, pero que intenta no darle importancia a esto. Es católica y asegura que Dios conoce las razones por las que actúa así y que al final la salvación es individual. Aun así su lugar de trabajo es a las afueras de una iglesia. “Me siento mal… al burlarme de Dios”, dice.
Kelly cree que las prostitutas colombianas se las tiran de malandras y que en ocasiones le ha tocado defenderse. Cuando llegó a la plaza, bajo el árbol que se ubica a diario, se paraban también algunas colombianas. Una de estas, Sasha, la echó, le dijo que allí nadie más podía ponerse y que si seguía yendo le iba a hacer algo. “La tipa”, como la llamaba anteriormente, en varias ocasiones la amenazó diciéndole que si la seguía viendo allí le iba a hacer algo.
Un día la convidó a pelear, Kelly quería darse “coñazos”. Su rival le recordó e insistió en que aquí se pelea a “navajazos”.
Kelly nunca se fue del lugar. Entre algunas risas burlonas asegura que sólo quería espantarla y que bastó con “pararse firme”. Entre sus llegadas a la plaza coincidía con Sasha, que ya había dejado de amenazarla y que poco a poco interactuaron y comenzaron a conversar. Tenían amistades en común y entre las vueltas que da la vida terminaron compartiendo habitación. Hoy son íntimas amigas.
Kelly confirma lo que dicen los rumores: que algunas venezolanas cobran 10 mil pesos; por esta razón asegura que muchas colombianas en el oficio no las dejan ubicarse cerca a ellas porque les quitan los clientes. Además, existen otras razones: en la cultura venezolana se le inculca a la mujer estar arreglada, por eso asegura que los hombres las prefieren.
Dice que las colombianas en el oficio andan desarregladas, no se pintan los labios, ni se maquillan y muchas veces salen despeinadas. Ellas son todo lo contrario: amantes de los accesorios, los tintes de cabello y los pintalabios. Claro que en el oficio hay de todo.
Es de noche y Sara llega a saludar. Luce un vestido corto turqui, tiene 19 años, es prostituta y tiene 8 meses de embarazo. Gracias a su contextura delgada no se le nota, pero los hombres lo saben y a algunos les encanta su estado. Se sienta al lado de Kelly, le pide el celular que le guardaba su amiga. Saca un cigarrillo, lo enciende y fuma mientras revisa Facebook.
—“Si ha venido venezolano a joder durísimo, pero no todos somos iguales”, expresa al referirse a los malos tratos que reciben. Entre tanto, por la plaza da vueltas en su motocicleta “El Diablo”. Es un joven policía que las hace correr; a él le temen y cada vez que lo ven no tienen más opción que alejarse lo más que puedan del lugar.
Kelly cree que llegará a tener una condición económica estable, como la tuvo en su país. Por ahora lo único que falta es que comience a escasear la comida, dice. La situación está “apretada” y tal vez por eso todas las noches ora por Colombia y por Venezuela.
“Ya no vengo más a trabajar en esta mierda”. Decidió que se va para Perú. Conoció a alguien por Facebook hace algunos meses y él quiere que lo acompañe. Ya no hay corazones ni sentimientos sino la frase “sálvese quien pueda”. Teme con quien pueda encontrarse, pero debe, una vez más, lanzarse al reto, quizás al vacío.
Mientras se va a Perú y con su paquete de dulces, sigue visitando la plaza de la Iglesia San Nicolás. Le da la espalda a la Iglesia, y a veces prefiere quedarse en su casa durmiendo. Sueña. Sí, con volver a su país, con tener una casa, y procura no recrear el día en el que le puedan informar que su abuela murió, o que sus hijos han enfermado.
Posponer el futuro y no creer que llegará el momento en el que lo que más le pese sea no andar en donde debería estar.
***
Buscar el sol
En el parque de “Los Enamorados”, en Barranquilla suele estar Diana Padilla. No precisamente tomada de la mano por su príncipe azul. Esa figura no existe para ella, se ha esfumado en el tiempo, entre golpes y maltrato. El parque ha sido simplemente su lugar de trabajo por cinco años.
El parque está desgastado y en sus andenes sobresalen embaldosados en los que se dibujan los mismos jeroglíficos del motel de enfrente, el Imperio Persa. Todo parece combinar. Los árboles se ven robustos, viejos como el lenguaje antiguo del oficio de la prostitución. Con ellos el espacio ha cobrado vida. Alrededor también hay flores, marchitas, que buscan a pesar de todo el sol, y que adornan el lugar.
Los vagabundos duermen sobre los baldosines persas. Llevan horas allí y es de tarde. El sol no les fastidia y tampoco les impide dormir, es como si permanecieran cansados todo el tiempo. Están resignados, dejaron de creer, de buscar, de intentar, se quedaron estancados y se dieron por vencidos ante lo que les propuso la vida.
Se trata de un triste adorno más que hace juego con el vestuario de uno de los lados más oscuros de la sociedad, una sociedad que apesta como aquel olor a mierda que se percibe en el aire que comparten las personas que a diario frecuentan el parque.
Diana es de estatura baja, mide 1.55 para ser exactos. Tiene piel trigueña quemada, piernas delgadas, bustos grandes. El color de su cabello es una mezcla entre lo que dejó un tinte castaño claro y el color de la raíz, negro natural.
A ella le gustan los shorts y lucir escotes. Usa gorras y colas de caballo. Hoy está con dos de sus amigas. Ellas y las demás no son sexys, ni bonitas, tampoco cumplen con el estereotipo de sexualidad femenina que ha impuesto la sociedad.
Son mujeres alegres, desordenadas, temerosas, furiosas, madres preocupas que en el fondo guardan una mirada triste. Miran a su alrededor, un espacio conformado por bares, moteles –como La Vecindad- y billares, en donde personajes como el Chavo y Don Ramón hacen parte de la fachada. Barranquilla persa y mexicana.
Esta vez, Diana luce una blusa de color azul de tirantes, resaltando su busto grande y caído que intenta sostener con un brasier talla 42, negro y grueso que se deja ver por la transparencia de su vieja blusa. Usa un short negro que hace resaltar sus delgados muslos y deja ver su piel marcada por las várices. Lleva puesto unos tenis marca Nike, fucsia con negro, cocidos en la suela que, seguro, la han acompañado en sus días más duros.
Es madre de seis hijos: cinco mujeres y un varón. Tres viven con ella, los menores; por su parte tres de sus hijas, las mayores, de veintiún, dieciocho y quince años viven con sus maridos. Le acompañan tres hijos, dos niñas de catorce y diez años y un niño de trece.
“Yo les digo que soy camarera por si me llegan a ver saliendo de un motel o de un hotel… para que no sospechen nada”. Pero no, Diana no es camarera. Sea lo que sea, tiene a sus tres hijos menores estudiando y de alguna forma debe mantenerlos. Se ha separado y el padre de sus seis hijos no responde.
Cuando vivía con su exmarido sufría de maltrato intrafamiliar; el hombre llegaba de la calle ebrio y drogado. La golpeaba. “A él le gustaba esta vida, se la pasaba en casinos y bares, jugando y tomando, andaba con prostitutas”. Irónicamente fue este el camino que terminó tomando Diana, en su desespero por mantener a sus hijos. “No encontré otra cosa que hacer, fue más fácil llegar acá, unas amigas del barrio me dijeron cómo funcionaba”.
Según Diana, el ejercicio de la prostitución no es para nada fácil: al comienzo pesa pero al final las mujeres que lo ejercen se terminan acostumbrando. Ella mira el oficio como un servicio más en el que a veces le va bien, pero en otras ocasiones le va mal. Lo último es cada vez más frecuente. “Desde que llegaron las venezolanas la cosa está más dura, ellas cobran menos y hacen de todo, se desnudan, practican sexo oral y todo por una misma tarifa.
Por el contrario, yo en lo personal, solo me quito la parte de abajo del vestuario, no hay besos ni caricias”. En ese sentido los clientes prefieren a las venezolanas, por eso Diana y sus compañeras no permiten que en el parque trabaje ninguna de ellas. Ya se han presentado riñas por esta situación y algunas han parado en la UPJ, aunque este no es el caso de Diana.
Ella tiende a ser agresiva, confiesa que le ha tocado pelear cuando alguna otra en el oficio ha querido “montarle cara”, refiriéndose a querer mandar más, acabando de llegar al lugar. “Esto es como estar en una cárcel, a veces toca pelear, montan cara las nuevas y hay que darles la bienvenida, hay que ganarse el pedazo”.
Mientras Diana habla, mira a su alrededor, a sus amigas, a los posibles clientes. Camina de forma coqueta, se acerca a un joven, le sonríe, le guiña un ojo, pero este no se va con ella. Ella tiene clientes fijos y algunos a domicilio. Entre estos encuentros, cuenta: “un cliente me dijo que si yo no iba, me daría una palera, pero no fui más. Le dije que yo no era mujer de él, que no se equivocara”. Lo dijo con un tono de voz alto, que muchas veces ha sido silenciado. Sin embargo, Diana no permite nunca que alguien la maltrate.
Fue esa una de las razones por la que acabó su matrimonio. “La otra vez fuimos con un cliente al motel El Sol, que está en la otra calle. Se puso grosero conmigo, estaba pasado de tono, no me quería pagar, me empujó, también lo empujé, no me deje de él”.
Gracias a que Diana es reconocida en el sector, la cajera del lugar la ayudó, le quitó la billetera al hombre, tomó lo de la pieza y el dinero que Diana había acordado cobrar por su servicio.
Es justo en ese motel donde le ayudaron a Diana a tener un lugar en el que suele estar cuando no se encuentra en la plaza. Dice que frecuenta desde hace un año, se parquea en las afueras del motel, pesca algunos clientes y entran allí mismo. En otras oportunidades cuando el cliente no quiere entrar allí, se la llevan al estadero que está en la esquina, un lugar para tomar unas “cervecitas”.
Pero en lo posible Diana intenta que todos sus servicios sean ofrecidos en el motel El Sol, porque allí se siente protegida por las personas del sitio, que ya la conocen y tienen buenas impresiones sobre ella.
Con algunos de sus clientes fijos la cosa es distinta; no necesariamente tiene que llevarse a cabo el acto sexual, simplemente charlan como si fuesen amigos, el cliente se desahoga, en ocasiones la llevan a comer.
Diana vive más en el parque que en su casa, y ese lugar le consume la mayoría de su tiempo. Necesita llevar dinero a su casa. En los escasos momentos que les dedica a sus hijos dice que le gusta cocinarles, pasear con ellos, ir a playa.
El oficio no es bien visto, “pero hay muchos sádicos que violan a las niñas; si no estuviéramos nosotras… O sea, ellos pueden venir donde nosotras”.
Diana habla como si fuese un sujeto más del colectivo, una persona más del grupo de prostitutas que ronda todos los días, a las mismas horas por el parque de Los Enamorados. “Si llegara algún día la oportunidad de salir de esta vida no lo dudaría ni un segundo”, dice, esperanzada. Y ella piensa que esa “oportunidad” solo se la puede brindar un buen hombre.
Ya lo ha intentado, hace aproximadamente dos meses cuando terminó una relación amorosa que sostuvo por seis meses con un señor. “Este sabía a lo que yo me dedicaba desde un principio y así me aceptó, pero últimamente me quería tratar mal y humillarme por lo poco que me daba; ese no es un buen hombre”. Entre tanto, Diana continúa con su labor, esperando a que “le caiga del cielo” un buen hombre que la “recoja”. Y la lleve a buscar el sol.