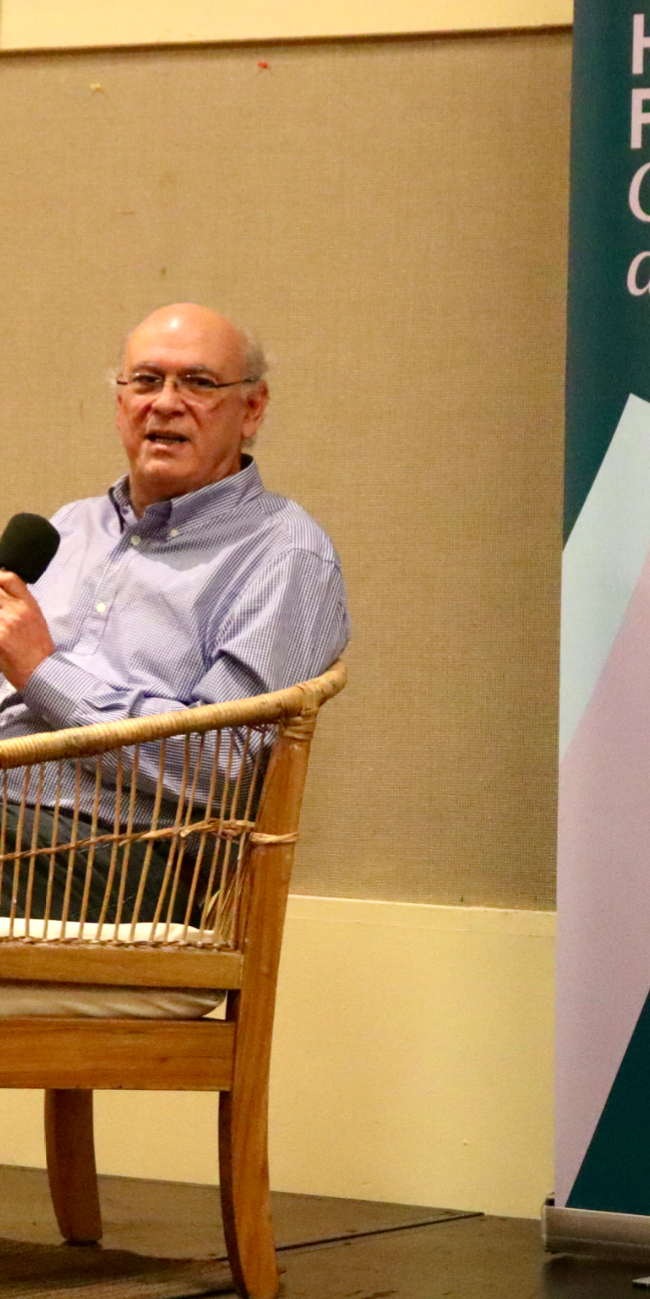En Cartagena se encuentra un micromundo que a pesar de verse influenciado por lo que pasa fuera de sus murallas, posee un aire mágico proveniente de la abundancia de creatividad que concentra. Ahí, en la ciudad amurallada, la paz existe desde antes de hacerla oficial, manifestada como una cotidianidad imperfecta, ahora descargada del peso de un país en guerra.
Por Sharon Nugent
La ciudad amurallada de Cartagena, de noche, tiene una atmósfera muy particular. Aquí, brilla la luz tenue y cálida sin opacar la oscuridad. En estas calles el amarillo intenta preponderar, pero la noche es potente. Entonces se hace evidente la antigüedad, la convivencia de los siglos en este lugar designado como patrimonio de la humanidad.
¿Qué? La oscuridad no puede opacarse… ¿O sí? Sí, la modernidad puede a veces anular los tiempos.
Fuera, en las paredes que miran hacia el mar que fue amenazante por los piratas y hoy por efectos de la contaminación, no hay fluorescencia, ni avisos desesperados para llamar transeúntes, ni nada que indique lo que hay dentro. Solo se ven luces amarillas que se levantan por encima de la torre del reloj y que apuntan en dirección contrapicada hacia murallas de color indefinido, llenas de grietas negras e iridiscentes como resultado de la humedad incesante.
Los muros y las enredaderas de los balcones son como cajas de seguridad, cuando el paso “kr, kr, kr” de los caballos propulsa los secretos de sus habitantes y visitantes hacia ellas. Cada doce horas, la oscuridad los absorbe y cierra su destino con candado.
Julio es cochero y su estilizado caballo blanco no tiene nombre. Juntos, recorren la ciudad y conocen su historia, para contarla a los miles de personas que la visitan. Sin embargo, si bien es cierto que desde hace años hacen lo mismo, no hace mucho la atmósfera se vió alterada.
Justo a las afueras de este corral de piedra fue el marco para que las esperanzas de vivir en paz, tras 52 años de guerra, se firmara con tinta en el encuentro de los adversarios armados con una bala, esta vez, convertida en bolígrafo.
Al igual que las adornadas y exageradas historias del cochero, el centro histórico de la Heróica, también es un artificio.
Julio es un tipo moreno, que viste una camisa blanca y un pantalón negro, que a duras penas deja ver la silla acolchada color crudo que lo sostiene en el coche negro y rojo que conduce.
El cochero sacude las riendas, poniéndose en marcha por una zona donde los automóviles no pueden transitar. En su trayecto, empieza a narrar con un tono sombrío la historia de una casa donde “dicen que hay espíritus”, y así teje un cuento sin pies ni cabeza pero muy entretenido.
En el camino se ven casas enormes y bien cuidadas, de colores inusuales y llamativos para las ciudades comunes y corrientes. Azul, anaranjado, rosado, matizados por el tinte amarillo proveniente de las lámparas de la calle… Contrastan con las paredes balcones con flores e imponentes portones de madera, donde aldabones de figuras diversas como conchas, leones. ranas, iguanas y dragones, le agregan un ‘toque’ que cada quién ha de juzgar.
Al paso de media hora, Julito cobra $60.000 pesos y se detiene justo frente a un hombre que posa como estatua de pescador, quien al recibir una moneda, hace la mímica de sacar con su caña de pescar un pequeño pez de trapo, pintado de negro, como él.
Cerca, hay un punto de concentración de vendedores ambulantes: un carrito donde venden arepas y un pela’o vendiendo mangos cortados como toscas flores de loto. Allí mismo, dos señoras venden chicles, cigarrillos, leche condensada en tubito, galletas, entre otras bobaditas. “A la orden, Marlboro, Kool… a la orden… ”
En esa plaza, un hombre panzón usa peluca y mueve las caderas al ritmo de “Hips don’t lie”, de Shakira; se encuentra ahí también un tipo que roba todas las miradas y que sí se ajusta al imaginario de la paz: se trata de un faquir indio que parece levitar.
Ha pasado un tiempo desde la firma y todo aparenta estar como siempre. Sin embargo, las viejas angustias se van disipando, más para unos, que para otros…
La paz se vive en colores, ruido, movimiento y expresión, más que en blanco, silencio, quietud o meditación. La paz es una cotidianidad imperfecta, aunque descargada del peso de un país en guerra.
Dentro de las murallas algunos cuentan historias ficticias con voz de narrador profesional o simplemente, optan por convertirse en personajes. Otros vuelven las calles una galería improvisada con sus cuadros que representan, en general, casas coloniales o escenas de playa.
En una esquina, un hombre con un block de papel y un lápiz de carboncillo, invita a una pareja de argentinos a posar para un retrato, y al terminar, entrega su interpretación graciosa y exagerada que permite reconocerlos sin esfuerzo.
Cada noche se unen las piezas para conformar una nueva historia, que se almacena como rumores en las enredaderas colgantes y en las murallas. Es así como se da cabida a la renovación en esta ciudad anclada en el tiempo.
El 26 de septiembre de 2016, un gran suceso logró traspasar las murallas. Fue el “alabao” de denuncia, de las alabaoras de Bojayá (en Chocó). Desde lejos y en la otra ciudad, se oyó un canto sincero:
(…) Queremos justicia y paz, que venga de corazón
Pa’ que llegue a nuestros campos salud, paz y educación…
Foto vía: tomada de internet
Para todos los que nos formamos como contadores de historias en este particular espacio de tiempo, y en estos momentos cuando estamos buscando dejar atrás la piel de un reptil que, como país fuimos, es necesario aprender a armar memoria, sin perder los estribos, con pedazos sueltos, pedazos de acciones, recuerdos y olvidos.
Esta es una colección de historias que ofrecen oportunidades, historias quizá nuevas, quizá conocidas, pero todas escritas desde las perspectivas a veces juguetonas, a veces muy formales, de una serie de mentes fértiles de las que brota la necesidad de dar a conocer un país diferente a aquel que nos venden y que, tristemente y con frecuencia, compramos al precio más bajo.
#YoConstruyoPaís es la muestra inequívoca de que Colombia vale oro. Y a la vez es una invitación de El Punto y las jóvenes generaciones de periodistas de Uninorte -que no pasan de sus 20 años-, a pensar y proponer un país mirado desde la paz.