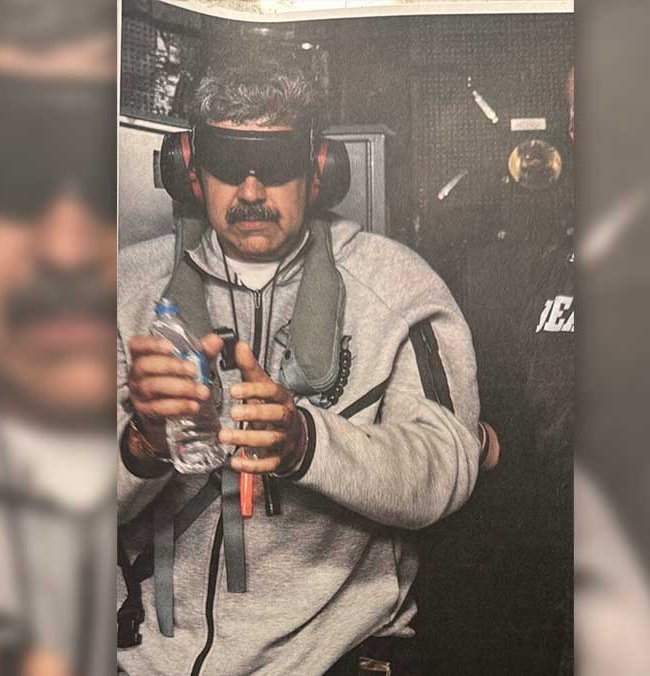Por: Edwin Caicedo
Empezaron las vacaciones y sigo sin definir bien qué haré. Tengo a la mano otro libro de Gabo, un par de billetes –porque ahora la economía no es que dé de a mucho- y mi necedad, que desde siempre me acompaña. Por eso he decidido –una vez más- escaparme y esta vez contar mis experiencias, quejas y recomendaciones en este ‘diario’ de consejos, para que ustedes también se decidan a conocer, a perderse y encontrarse, a dejarse eclipsar.
Es simple: cada semana escogeré un destino, iré con poco dinero pero con ánimos de explorar y retratar en letras las imágenes fastuosas o mezquinas que mis ojos alcancen a apreciar y claro, les contaré cómo llegar, qué hacer y cuánto dinero necesitan.
Ciertamente empecé esta crónica viajera más por no perder la costumbre de escribir que por contar mis asiduas aventuras. Sin embargo decidido –más bien terco- como soy, busco retratar bajo mi visión garciamaquiana los espacios recónditos o muy conocidos de este inmenso Macondo que es Colombia. Espero les guste.
Pueblo de pescadores
Empecemos bien. Debo confesar que no sabía cuál sería mi primer destino pero un impulso reconoció el pequeño pueblito de Taganga, un municipio del Magdalena a quince minutos de Santa Marta, el cual hace tiempo no visitaba y que esta vez visitaría acompañado. Había leído por allí que la marihuana y los extranjeros estaban acabando con su belleza. Pero eso no es del todo cierto.
Llegar fue simple y ni tan costoso, salir desde la terminal de transportes con pasajes de ida y vuelta apenas me salió a $24.000 y tomar un bus que me llevara de allí a las sinuosas laderas del cerro donde se esconde la bahía cuyos atardeceres de postal han enamorado a más de uno, me salió en $3.000 ida y vuelta.
Ya allí, caminando por sus calles salobres y recorriendo sus restaurantes coloridos, donde no se escuchan vallenatos porque los administradores prefieren el sonido del oleaje que rompe en la playa contigua. Taganga me enamoró, sin la necesidad de estructuras coloniales o mercados inmensos. Casas viejas y descascaradas por la inclemencia de un calor que se atenúa apenas con las brisas del mar, hippies que venden sus artilugios y me recuerdan a los gitanos cuando al verlos me creo Aureliano Buendía y una playa donde a una orilla nadan tranquilos cachacos y costeños y a la otra sacan pargos rojos y camarón recién pescado. Los contrastes sobrecogedores de Taganga me atrapaban con su cándida simpleza.

Por $5.000 una lancha me llevó ida y vuelta a una pequeña bahía escondida entre dos montañas, donde los turistas tienen acceso a deportes acuáticos y exquisita culinaria con peces que los mismos pecadores hace poco sacaron de sus redes artesanales. Mi conductor de “La bonita”, la lancha en la que voy observa tranquilo las mansas aguas, me pregunta de dónde soy pues me escucha hablando de otra playa ubicada en la vía a Cartagena, “vengo de Barranquilla, queríamos viajar y dije vamos a Taganga y aquí estamos”, se ríe al ver embelesadas con el mar -que casi luce como un espejo- a mis compañeras de viaje. Aquí el turismo joven es muy frecuente, en su mayoría extranjeros visitan a diario –algunos para quedarse- este pequeño paraíso escondido entre las montañas.

Sin embargo –y como siempre- el peor peligro de la tierra somos nosotros los humanos. La contaminación empieza a verse en unas playas tan cristalinas que tranquilidad observas el fondo. Y claro, es aún más sorprendente cuando los que tienen ojos azules, cabello de oro y acento complicado recogen su basura y los que hablan ‘golpeao’, ‘achacado’ o ‘acelerao’ no lo hacen.
Me sorprendió que el turismo de este pueblito de pescadores aún fuese tan de ellos y que tanto a fóraneos como a propios le sean tan accesibles los encantos de esta bahía que en las tardes se torna dorada por el sol. Un almuerzo ‘bien montao’ me costó $10.000, en Cartagena fácilmente el mismo pescado con menos arroz y una ensalada sin sabor me habría costado el triple.

Al final del día y con una pequeña manilla que compré de recuerdo apenas gasté $50.000, pero quedé enamorado de las montañas inmensas, del sol dorado, las aguas diáfanas y claro, del venturoso pueblito de pescadores que a mala hora fue descubierto por las personas pero que –valga mi contradicción- a buena hora conocí.