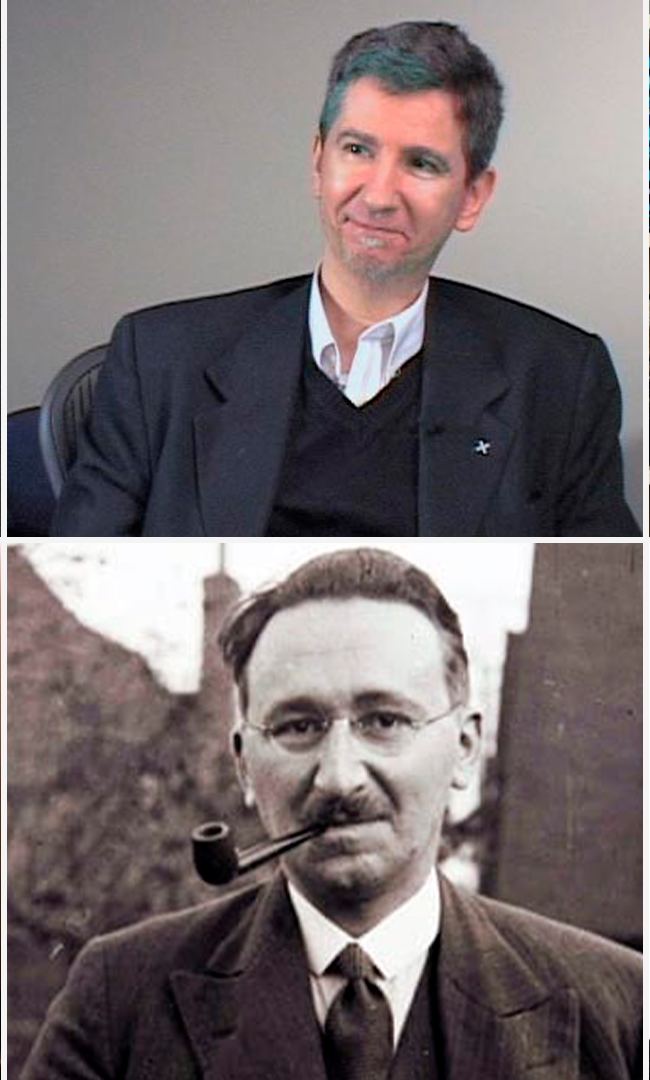*Querido lector, la columna de esta semana no pretende discutir ni analizar nada; su único propósito es celebrar a mi más grande amiga: mi madre. La siguiente no es más que la historia de cómo nací, contada desde su voz, porque justo en esta semana, pero hace ya 20 años, era ella la que paría al que fuera su primer hijo, “su orgullo más grande”, el mismo que hoy le dedica estas letras.
Me contó que se durmió soñando con el llanto de un niño, y que estuvo tranquila hasta la noche siguiente. Se puso el vestido amplio estampado de florecitas azules y resolvió delinearse los ojos, dos esferas nocturnas, con el color negro No.1 de Revlon. Dejó el lápiz sobre el tablero del tocador e inspeccionó cada ojo comprobando que las líneas de los párpados fuesen copias exactas pero inversas. Se retocó el rubor pellizcando el tinte de los labios sobre las mejillas regordetas. Mi madre se levantó del taburete calzándose los zapatos blancos de tirillas, cuando la sensación de estar parada sobre un charco tibio le puso los pelos de punta. Yo había decido nacer.
“Todos bromearon con que les habías dañado la noche, íbamos a salir por el día del amor y la amistad”, Me dijo. “Las primeras horas estuve calmada. Me sentía bien estando en la clínica y según el médico aún no era momento para el parto, entonces me quedé hablando de nada con otra chica que sí se veía azorada. La pobrecita se retorcía por las contracciones y yo, para distraerla, le preguntaba qué nombre le iba a poner a su bebé pero ella no me contestaba”.
“Llegué a la clínica maquillada y con el cabello cepillado, pero fueron 7 horas de labor de parto. Es una situación desesperante. No sabes qué hacer, a ratos es insoportable y a ratos la tranquilidad es sobrecogedora porque solo puedes esperar que vuelva el espasmo. Las contracciones se vuelven más y más frecuentes y no es cierto que el tiempo vuela. Al contrario. Parece como si nunca se fuese a acabar”.
“Estaba cansada, pero tú no”, me dijo. Cuando llegó el momento de parir el cuerpo solo le dio para pujar dos veces, pero fue suficiente. “No lloraste, ni tampoco te hicieron llorar”, me dijo. “Estaba agotada, pero levanté la cabeza, estaba sudada y no veía nada porque perdí mucha sangre”. Le pidió al médico que me contara los dedos de las manos y los de los pies, porque se lo había recomendado su madre, quién fue mi abuela. Se sintió aliviada cuando la cuenta llegó hasta 20.
Una vez en la sala de recuperación, la extrañó que la luz de las farolas de la calle le ofuscaba. No sentía el cuerpo y no supo por qué hasta que papá, recién afeitado para recibir al varoncito, le quitó la sábana que la cubría. Había seguido sangrando.
“Me llevaron a cirugía porque tenía hemorragia”, me aseguró. Luego de eso la llevaron a lavarse la sangre seca de la espalda, pero ella pidió que papá la ayudara. Habló con él. “Estaba pálido, estaba nervioso, me decía: ‘el niño es bonito, ¿ya lo viste?, se parece a ti, tiene la carita bonita y el pelo negrito, como tú’, pero a mí la cabeza me daba vueltas. Me caí y el me sostuvo y ya no me acuerdo de más”.
“Me levanté a la mañana siguiente con un arreglo de rosas blancas y una canasta de frutas en la mesita que estaba al lado de mi cama”. Papá había dormido con la camisa desabotonada y con la cabeza sobre el regazo de mamá. “Es hoy y todavía no sé en qué momento fue a comprar todo eso”. “Te habían puesto un mameluco blanco y te trajeron para que te viera. Lloré como una magdalena”. ¿Tienes idea de lo que se siente estar hecho de amor?, mamá sí. “El amor eras tú”, me dijo.
Mamá me contó que fue fácil cambiar el delineador de ojos por la forma en que yo ponía los ojos en ella cuando me amantaba. En ese momento no había vanidad, no había florecitas azules ni vestidos. Mamá se “sentía bella” cuando me reía. Mamá me contó que le dejó de doler el cuerpo cuando yo le tocaba la mejilla: “Naciste tú y contigo, nací yo”.
Gracias por todo, mamá,
Te ama,
El Gato Negro